Introducción a los cuentos completos de Truman Capote
RESPUESTAS
UTILIZABLES
Reynolds Price
Estados Unidos no ha
sido nunca un país de lectores, no, en todo caso, de lo que se llama narrativa
literaria. Y en el siglo XX sólo dos narradores de calidad consiguieron ser
nombres conocidos: Ernest Hemingway y Truman Capote. Los dos obtuvieron esta
dudosa distinción por medios entre los que apenas figuraban sus libros, a
menudo excelentes. Hemingway —fornido, barbudo y risueño— llegó a la mayoría de
los hogares en las páginas de las revistas Life, Look y Esquive, con una
escopeta o una caña de pescar en la mano o un desventurado toro bravo cerca de
él y a punto de que lo mataran. Tras la publicación de su relato de no ficción
sobre un asesinato múltiple en la Kansas rural, Capote (con su cuerpo endeble y
su voz aguda) se convirtió al instante en la estrella de numerosos programas
televisivos de entrevistas, una fama que conservó aun después de que el consumo
de alcohol y drogas le transformara en una abotagada sombra de sí mismo. E,
incluso hoy —muerto ya Hemingway en 1961 de la herida causada por un arma disparada
por él mismo, y muerto Capote en 1984 a causa de sus excesos implacables—, la
mejor obra de ambos sigue siendo gravemente denigrada por críticos y lectores
sin duda desafectos. Sin embargo, muchos de los lúcidos cuentos de Hemingway y
como mínimo tres de sus novelas rozan el máximo nivel de perfección que la
prosa puede alcanzar, y Capote nos legó no sólo un fascinante relato criminal,
sino una obra de ficción temprana (tres novelas breves y un puñado de cuentos)
que aguarda la atención detenida y la justa admiración que desde hace mucho
merece.
Están
reunidos en este volumen los cuentos de Capote; abarcan la mayor parte de su
vida creativa hasta el éxito devastador de A sangre fría, publicada en 1965,
cuando el autor tenía poco más de cuarenta años. Gracias al filón de
publicidad, brillantemente gestionada por él mismo, que le proporcionó aquella
apasionante crónica de un crimen, Capote no sólo aterrizó en millones de mesas
de hogares norteamericanos y en todas las pantallas de televisión, sino que además
se granjeó el afecto de los asiduos de la sociedad mundana y las desnutridas
reinas de la moda a las que con tanta frustración él había perseguido años
antes.
No
tardaría en anunciar su intención de publicar una novela larga que exploraría
la sociedad de los americanos ricos tan despiadadamente como Marcel Proust
había retratado la alta sociedad francesa de fines del siglo XIX y principios
del XX. Y quizás empezó a trabajar en este proyecto. Pero existía una
consideración crucial (de la que Capote parece no haber hablado nunca, o sobre
la cual nunca le interrogaron en público) en el fracaso final de su visión (si
alguna vez tuvo alguna). La sociedad de Proust estaba unida por lazos de
sangre, se cimentaba en posiciones inquebrantables de prominencia social
francesa, labradas desde hacía siglos con dinero, patrimonio y poder real sobre
la vida de otros seres humanos. La sociedad de Capote se limitaba a tambalearse
sobre los cimientos insustanciales y a la larga, intrascendentes de la riqueza
económica; ropa elegante, casas, yates y alguna que otra vez belleza física
(las mujeres eran a menudo hermosas, los hombres muy rara vez). Todo estudio
narrativo extenso de un mundo semejante tenía posibilidades de desplomarse por
culpa de la trivialidad intrínseca del tema.
Cuando
emergió de agotadores períodos de actividad social y sexual frenética y empezó
a publicar fragmentos de su novela —menos de doscientas páginas—, Capote
descubrió que prácticamente todos sus amigos ricos le abandonaban de la noche a
la mañana, y se refugió en un túnel de pesadilla hecho de drogas, alcohol y
sexo que le causaron graves daños físicos. A pesar de numerosos intentos de
rehabilitarse, sus adicciones fueron agravándose, y cuando murió, como un alma
desdichada, al borde de la vejez, dejó sólo unas páginas del alto rimero de
manuscrito que afirmaba haber escrito de su gran novela. Si existió algo más de
este texto, él debió de destruir las páginas antes de su muerte (y sus amigos
más íntimos consideraban muy poco probable que existiera un número de páginas
significativo).
Este arco trágico tienta a cualquier
observador a conjeturar sobre su causa, y lo que sabemos de los primeros años
de Capote nos ofrece un gráfico casi perfecto para cualquier discípulo de Freud
que vaticine que una madurez desastrosa es el resultado casi inevitable de una
infancia desgraciada. Y la meticulosa biografía de Gerald Clarke rastrea
precisamente la niñez desplazada, solitaria y emocionalmente desvalida de
Capote, su juventud y su primera madurez. Truman fue, en esencia, un niño
desamparado por una madre demasiado joven y sexualmente aventurera y un padre
canalla que le abandonó en una pequeña ciudad de Alabama, en una casa llena de
primas solteras (primas y vecinos que al menos le recompensaron con un útil
material de buenos cuentos).
Cuando
su madre volvió a casarse y llamó al Truman adolescente para que se reuniera
con ella en sus casas de Connecticut y Nueva York, cambió su apellido de
casada, Parsons, por el de su segundo marido, Joe Capote, un cubano de notable
encanto pero fidelidad exigua. El chico, físicamente raro —su voz y gestos,
obvia y alarmantemente afeminados, consternaban a su madre—, asistió a buenas
escuelas del Norte donde sacaba notas muy bajas en casi todas las asignaturas
menos en redacción y lectura. Resuelto a emprender una carrera de escritor,
descartó matricularse en la universidad, consiguió un pequeño empleo en la
sección de arte del New Yorker, se zambulló en algunos de los círculos
sociales, mutuamente excluyentes, de la literatura y las juergas nocturnas de
la gran ciudad y empezó a trabajar de firme en los relatos que le darían una
fama prematura.
Los
cuentos más antiguos recopilados aquí reflejan claramente sus lecturas de la
obra de sus contemporáneos, en especial de la narrativa muy reciente de sus
paisanas sureñas, Carson McCullers, de Georgia, y Eudora Welty, de Mississippi.
La «Miriam» de Capote, con su atmósfera de misterio, quizás un tanto facilona,
y «La botella de plata», con su cariñoso ingenio de ciudad pequeña, tal vez
recuerden los primeros relatos de McCullers. Y «La forma de las cosas», «Mi
versión del asunto» y «Niños en sus cumpleaños» pueden muy bien leerse como
historias de Welty no del todo acabadas, en particular «Mi versión del asunto»,
tan parecido al famoso «Por qué vivo en la Oficina de Correos», de Welty.
Con
todo, la infancia de Capote, transcurrida en un mundo blanco de clase media,
tan similar al de Welty y McCullers —y en un hogar increíble, como el que
describe Welty en sus monólogos cómicos—, bien podría haber extraído tales
relatos de un joven escritor con talento, aun cuando nunca hubiese leído un
cuento de Welty o McCullers (Welty me dijo que en 1972, cuando la estaban
entrevistando para París Review, George Plimpton le propuso que el
entrevistador formulara una pregunta sobre la influencia que ella habría
ejercido en la obra temprana de Capote, y ella se negó a hablar de este tema
porque no quería fomentar ninguna hipótesis de una dependencia de ella por parte
de otro escritor).
En
general, sin embargo, hacia los últimos años de 1940 Capote tenía ya una voz
claramente suya. Su primera novela, extrañamente poderosa —Otras voces, otros
ámbitos, de 1948—, construida como está sobre las bases convencionales de la
moderna escuela gótica sureña, acaba poseyendo una estructura indudablemente
original que, incluso hoy, es una contundente afirmación de su dolorosa soledad
infantil y su desconcierto ante los misterios sexuales y familiares que habían
empezado a socavar su confianza y que a la larga contribuirían en gran medida a
su hundimiento final en una angustiosa vergüenza, aun en medio del gran éxito
posterior artístico, social y económico. Los mismos dilemas se exponen
parcialmente en cuentos como «El halcón decapitado», «Cierra la última puerta»
y «Un árbol de noche».
Pero
dado que la homosexualidad era por entonces una realidad cotidiana y
problemática para Capote, y dado que las revistas norteamericanas eran todavía
reacias a ofrecer un retrato sincero del problema, quizás comprendamos ahora
por qué esos cuentos precoces carecen de un claro centro emocional. Si hubiera
escrito cuentos tan francos sobre la homosexualidad como lo era su primera
novela, casi con certeza no se los habrían publicado, al menos no en las
revistas femeninas que contaban con un gran número de lectores y que contenían
gran parte de la mejor narrativa breve de la época. Ya en su segunda novela —El
arpa de hierba, de 1951—, descubrió un medio maduro de utilizar áreas
importantes de su pasado para enriquecer una ficción investida de una
convincente verdad personal. Esas áreas no se centraban en la sexualidad, sino
en la atención profundamente alentadora que recibió en la infancia de una prima
en particular y de los lugares que frecuentaban en sus juegos y aficiones. La
prima se llamaba Sook Faulk y era una mujer de afectos y preocupaciones tan
contados que muchos la juzgaban simplona, aunque sólo era (y admirablemente)
simple; y en los años en que ella y Truman compartieron un hogar, ella le hizo
el enorme obsequio de un amor lleno de dignidad: un regalo que no había
recibido de ningún pariente próximo.
Entre
esas historias, donde más visibles resultan esa hondura de sentimiento y su
expresión magistral en la prosa memorablemente clara que sellaría la restante
obra de Capote, es en su lamoso relato «Un recuerdo navideño» y en los menos
conocidos «El invitado del día de Acción de Gracias» y «Una Navidad»: puede que
este último resulte algo dulzón para los gustos contemporáneos, pero, aun así,
es igual de conmovedor en su revelación de otra herida temprana, infligida esta
vez por un padre irresponsable y lejano. Es probable que la mayoría de sus
compatriotas conozca «Un recuerdo navideño» a través de un excelente telefilme magníficamente
interpretado por Geraldine Page; pero quienquiera que lea el cuento original
descubre una hazaña, más difícil que cualquier actuación ante las cámaras. Por
medio de su prosa cristalina y una brillante economía del ritmo narrativo,
Capote elimina todo posible sentimentalismo de un pequeño elenco de personajes,
acciones y emociones que podrían haber sido empalagosos en manos menos
vigilantes y diestras. Sólo Chéjov nos viene a la memoria como un escritor
igualmente dotado para el tratamiento de un asunto parecido.
Pero
una vez en posesión de los recursos para expresar la amplitud de emociones que
buscaba, Capote no se limitó a referir un recuerdo de la infancia, más o menos
real o inventado. Al igual que muchos otros narradores, con el paso del tiempo
escribió cada vez menos relatos: la vida se vuelve a menudo mucho más
intrincada de lo que puedan abarcar las formas breves. Pero una historia,
«Mojave», encarna de una manera brillante y terrible las intuiciones adquiridas
en los años que pasó entre ricos. De haber vivido para escribir más vislumbres,
rápidos y sesgados de ese mundo aborrecible, nunca nos habría dejado con esa
sensación de algo incompleto que nos produjeron los rumores frustrados de una
extensa novela.
Y
si los decenios que pasó alejado de la fuente sureña de toda su mejor narrativa
—larga y corta— no le hubieran privado del interés o incapacitado para escribir
más sobre aquel mundo primordial, habríamos tenido más motivos de gratitud por
su obra. De hecho, sin embargo, si colocamos la ficción de Capote encima de la
pila que incluye A sangre fría y un sólido puñado de artículos no narrativos,
habremos reunido un corpus diverso que igualan muy pocos de sus contemporáneos
norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX.
Este
hombre que adoptó el papel de exótico payaso en los años tempranos y más
privados de su carrera y que luego —presionado por la pesada carga de su
pasado— se convirtió en el payaso público y enloquecido de sus últimos años,
nos legó, pese a todo, una obra tan extraordinaria que ahora podemos situarle
—decenios de frialdad después de su muerte— mucho más arriba de lo que
presagiaba su cuerpo menudo y menospreciado. En 1966, cuando había empezado a
anunciar que estaba trabajando en una novela larga —y a recibir por ella
pingües anticipos de su editor—, dijo que la titularía Plegarias atendidas. Y
afirmó que este título era una expresión que había encontrado entre los
escritos de Santa Teresa de Ávila: Se derraman más lágrimas por las plegarias
atendidas que por las no atendidas. Hay pocos indicios de que las oraciones a
Dios o a algún santo intercesor —pongamos, una mística española proclive a los
trances o Sook, la prima simple— fuesen en algún momento una preocupación
constante en la vida de Truman Capote, pero su empeño vitalicio en alcanzar la
riqueza y una amplia atención tuvo un éxito atroz. Antes de cumplir cuarenta
años, había conseguido ambas cosas, con una abundancia de marea y un desencanto
absoluto. En su naufragio final, esta escasa colección de cuentos podría
haberle parecido a Capote el menor de sus logros; pero, en el terreno de la
expresión del sentimiento humano, representan su victoria más admirable. Del
tormento de una vida que heredó, primero, de un padre tremendamente negligente y
de una madre que nunca debería haberlo sido y, segundo, de su propia negativa a
vencer sus obsesiones personales, extrajo estas historias que, en el campo de
batalla de la prosa inglesa, constituirán durante muchos años tanto plegarias
serenas y perdurables como gracias obtenidas: a la libre disposición de todos
los lectores.
Traducción de
Jaime Zulaika
Reynolds
Price (Macon, 1933) ganó el Premio William Faulkner con su primera novela, Una
vida larga y feliz, en 1962. Con la sexta, Kate Vaiden, 1986, obtuvo el
National Book Critics Circle Award. Es miembro de la American Academy of Arts
and Letters y su obra se ha traducido a diecisiete lenguas.
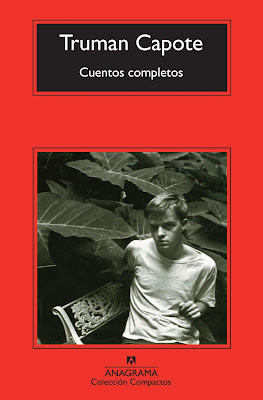
.jpg)


.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario