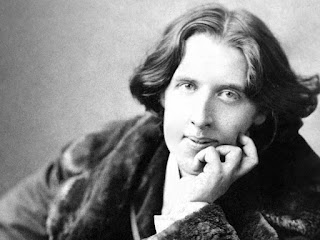LA
CHICA MÁS GUAPA DE LA CIUDAD
Charles Bukowski
Cass era la más joven
y la más bella de cinco hermanas. Cass era la chica más guapa de la ciudad.
Medio aindiada, con un cuerpo extraño y flexible; un cuerpo de serpiente fiera
con ojos a juego. Cass era fuego fluido en movimiento. Era como un espíritu atrapado
en una forma incapaz de contenerla. Su pelo era negro y largo y sedoso y
ondulaba por ahí tal como lo hacía su cuerpo. Su espíritu estaba siempre
demasiado alto o demasiado bajo. No había punto medio para Cass. Algunos decían
que estaba loca. Los aburridos lo hacían. Los aburridos nunca entenderían a
Cass. Para los hombres ella era simplemente una máquina de sexo, y en realidad
no les importaba si estaba loca o no. Y Cass bailaba y coqueteaba y los besaba,
pero, a excepción de una vez o dos, cuando era hora de hacerlo con Cass ella
siempre se escabullía, los eludía.
Sus hermanas la
acusaban de desperdiciar su belleza, de no usar lo suficiente la cabeza, pero
Cass tenía mente y espíritu; ella pintaba, bailaba, cantaba, hacía cosas con
arcilla, y cuando la gente estaba lastimada, de espíritu o de cuerpo, Cass
sufría profundamente por ellos.
Su mente era
distinta; simplemente impráctica. Sus hermanas estaban celosas porque ella
atraía a sus hombres, y estaban enojadas porque sentían que no sacaba el mejor provecho
de ellos. Tenía el hábito de ser amable con los más feos; los hombres guapos la
aburrían. “No tienen agallas”, decía, “cuentan demasiado con esos pequeños y
perfectos lóbulos y esas bien formadas aletas de la nariz… pura superficie, sin
entrañas…”.
Su temperamento era
cercano a la locura, algunos lo llamarían locura. Su padre murió alcoholizado y
su madre huyó, abandonándolas. Fueron a parar donde un familiar que las llevó a
un convento. El convento era un lugar triste, más para Cass que para sus hermanas.
Todas las chicas estaban celosas de ella, y había peleado con la mayoría. Tenía
cicatrices de hojillas en todo el largo de su brazo izquierdo, producto de
defenderse en dos peleas. También tenía una cicatriz en la mejilla izquierda,
pero más allá de afearla, parecía embellecerla.
La conocí en el
bar West End, cuando había apenas salido del convento. Por ser la
más joven, fue la última en ser liberada. Simplemente entró y se sentó a mi
lado. Yo era, probablemente, el hombre más feo de la ciudad y puede que tuviese
algo que ver con eso.
“¿Bebes?” le
pregunté.
“Claro, ¿por qué no?”
No creo que hubiese
nada de inusual en nuestra conversación esa noche, simplemente ese era la
sensación que Cass me transmitía. Ella me había elegido y era tan simple como eso.
Sin presiones. Le gustaron sus bebidas y tomó varias. No parecía ser mayor de
edad pero de igual manera le servían. Tal vez había olvidado su identificación,
no lo sé. De cualquier manera, cada vez que volvía del baño y se sentaba a mi
lado tengo que admitir que sentía algo de orgullo. No era tan solo la mujer más
bella de la ciudad sino una de las más hermosas que yo había visto nunca.
Le rodeé la cintura
con el brazo y la besé.
“¿Piensas que soy
bonita?” me preguntó.
“Sí, claro, pero hay
algo más… hay algo más allá de tu apariencia…”
“La gente siempre
está acusándome de ser bonita. ¿Realmente crees que soy bonita?”
“Bonita no es la
palabra, difícilmente te hace justicia.”
Cass alcanzó su
bolso. Pensé que buscaba su pañuelo. Sacó un alfiler largo, de esos para fijar
sombreros. Antes de que pudiese detenerla se clavó el alfiler en la nariz,
atravesándola de lado a lado, justo encima de las aletas. Sentí asco y terror.
Ella me miró y se rió.
“¿Todavía crees que
soy bonita? ¿Qué piensas ahora, hombre?”
Le saqué el alfiler y
detuve el sangrado con mi pañuelo. Varias personas, incluyendo el bartender,
habían presenciado la escena. El bartender se acercó:
“Mira,” le dijo a
Cass “lo haces de nuevo y te vas. No necesitamos tus actuaciones aquí.”
“Vete a la mierda,
hombre.” le respondió.
“Haz que se
comporte.” me dijo el bartender.
“Estará bien.” dije.
“Es mi nariz, puedo
hacer lo que quiera con mi nariz.”
“No.” le dije “Me
hace daño.”
“¿Me estás diciendo
que te duele cuando me clavo una aguja en la nariz?”
“Sí, me duele. De
verdad.”
“Está bien, no lo
vuelvo a hacer. Anímate.”
Me besó sonriente
mientras sostenía el pañuelo contra su nariz. Nos fuimos a mi casa cuando
cerraron. Tenía algo de cerveza y nos sentamos a hablar. Fue ahí donde comencé
a percibirla como una persona llena de amabilidad y preocupación. Se entregaba
a sí misma sin darse cuenta. Y al mismo tiempo se refugiaba en zonas de salvaje
incoherencia. Shitzi. Una hermosa y espiritual Schitzi. Tal vez algún hombre,
algo, la arruinaría para siempre. Esperé no ser yo. Nos fuimos a la cama y
luego de apagar las luces Cass me preguntó:
“¿Cuándo lo quieres?
¿Ahora o en la mañana?”
“En la mañana.” Le
dije y me volteé de espaldas.
En la mañana me
levanté e hice un par de cafés, le llevé uno a la cama. Ella se rió.
“Eres el primer
hombre que lo ha rechazado en la noche.”
“Está bien.” Le dije
“No tenemos que hacerlo.”
“No, espera, ahora
quiero. Déjame refrescarme.”
Cass entró en el baño
y salió poco después, maravillosa; su pelo largo y negro brillando, sus ojos y
labios brillando, ella brillando… Mostraba su cuerpo calmadamente, como se
muestran las cosas buenas. Se metió bajo las sábanas.
“Ven, amor mío.”
Me metí a su lado.
Besaba con abandono pero sin prisa. Dejé que mis manos recorrieran su cuerpo,
se metieran entre su pelo. La monté. Era caliente y estrecha. Comencé a moverme
suavemente, queriendo que durase. Me miraba directamente a los ojos.
“¿Cómo te llamas?” le
pregunté.
“¿Qué maldita
diferencia hace?” me preguntó.
Me reí y continué.
Luego se vistió y la llevé de nuevo al bar, pero era difícil olvidarla. No
estaba trabajando por lo que dormía hasta las 2, luego me despertaba y leía el
periódico. Estaba en la bañera cuando ella entró con una hoja grande ¾una oreja
de elefante.
“Sabía que estarías
en la bañera,” dijo “así que te traje algo para cubrir esa cosa, hijo de la
naturaleza.”
Me arrojó la hoja de
elefante.
“¿Cómo sabías que iba
a estar en la bañera?”
“Lo sabía.”
Casi todos los días
Cass llegaba cuando estaba en la bañera. Eran horarios distintos pero casi
nunca se equivocaba, y siempre traía consigo la hoja de elefante. Y luego
hacíamos el amor.
Una o dos noches me
llamó por teléfono y tuve que pagar la fianza para sacarla de la cárcel por
ebriedad y peleas.
“Esos hijos de puta.”
decía “Sólo porque te compran un par de tragos piensan que pueden quitarte los
pantalones.”
“Una vez que aceptas
un trago creas tú misma el problema.”
“Pensé que estaban
interesados en mí, no sólo en mi cuerpo.”
“Yo estoy interesado
en ti y en tu cuerpo. Dudo, por otra parte, que la mayoría de los hombres
puedan ver más allá de tu cuerpo.”
Dejé la ciudad por
seis meses, deambulé por los alrededores, volví. Nunca olvidé a Cass, pero
habíamos tenido una especie de discusión y yo tenía ganas de ponerme en marcha.
Cuando volví imaginé que se había ido, pero no había pasado ni 30 minutos en
el West End y ella entró y se sentó a mi lado.
“Bueno, bastardo, veo
que volviste.”
Ordené una bebida,
luego la miré. Tenía un vestido de cuello alto. Nunca la había visto con algo
parecido, y bajo cada ojo, clavados, estaban dos alfileres con cabezas de
cristal. Solo podías ver las cabezas, pero los tenía clavados en la cara.
“Maldita, ¿todavía
intentas destruir tu belleza, no?”
“No, es la moda,
tonto.”
“Estás loca.”
“Te he extrañado.” me
dijo
“¿Hay alguien más?”
“No, no hay nadie
más. Solo tú. Ahora trabajo, cuesta diez dólares, pero para ti es
gratis.”
“Quítate los
alfileres.”
“No, es la moda.”
“Me ponen muy
triste.”
“¿Estás seguro?”
“Claro que estoy
seguro.”
Cass se sacó las
agujas lentamente y las guardó en su bolso.
“¿Por qué peleas con
tu belleza?” le pregunté “¿Por qué no vives con ella y ya?”
“Porque la gente cree
que es todo lo que tengo. La belleza no es nada, no dura. No sabes lo
afortunado que eres al ser feo, porque si la gente te quiere, sabes que es por
otra cosa.”
“Ok.” dije “Soy
afortunado.”
“No quiero decir que
seas feo, la gente lo piensa. Yo creo que tienes una cara fascinante.”
“Gracias.”
Tomamos otro trago.
“¿Qué estás
haciendo?” me preguntó.
“Nada. No puedo hacer
nada. No tengo interés.”
“Yo tampoco. Si
fueses mujer podrías ser puta.”
“No creo que podría
mantener contacto con tantos extraños. Es agotador.”
“Tienes razón, es
agotador. Todo es agotador.”
Nos fuimos juntos. La
gente miraba a Cass por la calle. Era una mujer hermosa, tal vez más hermosa
que nunca. Llegamos a mi casa y abrí una botella de vino y hablamos. Entre Cass
y yo las cosas eran fáciles. Ella hablaba un rato y yo escuchaba y luego
hablaba. Nuestra conversación fluía, parecíamos descubrir secretos juntos.
Cuando descubríamos uno bueno Cass reía con esa risa ¾de la única forma en que
sabía. Era como una alegría fogosa. Mientras hablábamos nos besábamos y nos
acercábamos más y más. Luego nos calentábamos y decidíamos irnos a la cama. Fue
luego, cuando Cass se quitó el vestido de cuello alto, que la vi ¾la fea y
áspera cicatriz cruzándole la garganta. Era larga y gruesa.
“Maldita seas” le
dije desde la cama “Maldita seas ¿qué hiciste?”
“Lo intenté con una
botella rota una noche. ¿Ya no te gusto? ¿Todavía soy bonita?”
La atraje hacia la
cama y la besé. Se alejó riendo.
“Algunos hombres me
pagan los diez y me desvisto y luego ya no quieren hacerlo. Me quedo con los
diez. Es muy gracioso.”
“Sí” le dije “No
puedo parar de reírme… Cass, perra, te amo… deja de destruirte; eres la mujer
más viva que he conocido.”
Nos besamos de nuevo.
Cass lloraba silenciosamente. Podía sentir las lágrimas. El largo cabello negro
yacía a mi lado como una bandera de muerte. Nos juntamos e hicimos el amor de
forma lenta, sombría y maravillosa. En la mañana Cass se levantó para hacer el
desayuno. Parecía calmada y feliz, hasta cantaba. Me quedé en la cama
disfrutando de su felicidad. Finalmente se acercó a la cama y me sacudió.
“¡Despierta,
bastardo! ¡Échate agua fría en la cara y en el pajarito y ven a disfrutar el
festín!”
La llevé a la playa
ese día. Era un día de semana y todavía no era verano así que todo estaba
espléndidamente desierto. Los vagabundos de la playa, con sus harapos, dormían
en el césped que nacía sobre la arena. Otros estaban sentados en bancos de
piedra compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas sobrevolaban
distraídas. Ancianas de 70 u 80 discutían, sentadas en los bancos, si vender
propiedades dejadas por sus esposos, asesinados hace mucho tiempo por el ritmo
y la estupidez de la supervivencia.
Todo esto hacía que
se respirara paz en el aire y caminamos y nos estiramos en el césped y no
dijimos demasiado. Simplemente se sentía bien estar juntos. Compré un par de
sándwiches, unas papas y bebidas y nos sentamos a comer en la arena. Luego
abracé a Cass y nos dormimos como por una hora. De alguna manera era mejor que
hacer el amor. Era un flujo sin tensiones.
Cuando nos
despertamos volvimos a mi casa y cociné la cena. Luego de comer le sugerí
que viviésemos juntos. Esperó un largo tiempo, mirándome, y luego lentamente
dijo “No.”
La llevé de nuevo al
bar, le compré un trago y me fui. Conseguí un trabajo como parquero en una
fábrica así que al día siguiente y el resto de la semana estuve trabajando.
Estaba demasiado cansado pero el viernes fui al West End. Me senté
y esperé a Cass. Las horas pasaban. Luego de que estuviera lo bastante borracho
el bartender me dijo:
“Lo siento por tu
novia.”
“¿Qué pasó?”
pregunté.
“Lo siento ¿no lo
sabías?”
“No.”
“Suicidio. La
enterraron ayer.”
“¿Enterraron?”
pregunté. Parecía que en cualquier momento fuese a entrar por la puerta. ¿Cómo
podía haberse ido?
“Sus hermanas la
enterraron.”
“¿Un suicidio? ¿Te
importaría decirme cómo?”
“Se cortó la
garganta.”
“Ya veo. Dame otro
trago.”
Bebí hasta que
cerraron. Cass era la más hermosa de cinco hermanas, la chica más bella de la
ciudad. Logré manejar hasta mi casa y seguía pensando, debí de haber insistido
en que se quedara conmigo en vez de conformarme con ese “No.”. Todo decía que
yo le había importado. Simplemente había sido demasiado indeciso al respecto,
demasiado flojo, demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. Yo
era un perro. No. ¿Por qué culpar a los perros?
Me levanté y conseguí
una botella de vino que bebí entera. Cass, la chica más hermosa de la ciudad,
estaba muerta a los 20 años. Afuera alguien tocaba la corneta con insistencia.
Dejé la botella de vino y grité:
“MALDITO SEAS, HIJO
DE PUTA, ¡CÁLLATE DE UNA BUENA VEZ!”
Y la noche siguió
pasando y no había nada que yo pudiese hacer.